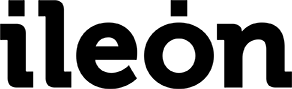'Amor en cuarentena'

Llevaban cuatro días de confinamiento y a Ernesto se le caía la casa encima. Tuvo que prescindir de sus paseos matutinos a La Candamia; por estas fechas estaría preparando el terreno de su querido huerto. Le gustaba mucho estar fuera, pasear y sentir la poca libertad que la ciudad le permitía. No tuvo más remedio que conformarse con bajar una vez al día a comprar el pan y los alimentos necesarios por el barrio. Podía abusar de picaresca, como hacían algunos vecinos, bajando cada poco con una bolsa en la mano o paseando al perro cada dos horas. Pero Ernesto tenía buen fondo y tampoco quería arriesgarse a que le multaran y, lo que es peor, tenía miedo a contagiarse con el maldito coronavirus.
No era muy estimado en su portal. Entre los vecinos se comentaba que tenía síndrome de Diógenes y no les faltaba algo de razón. Su piso era un desastre. Montones de libros antiguos, revistas y periódicos amarillentos por el paso del tiempo se acumulaban en el salón y los muebles tenían más de un dedo de polvo. Pero eso a él poco le importaba, nunca fue cuidadoso para las cosas de casa.
Esa tarde decidió salir a la terraza interior. El sol daba de frente y no se estaba mal del todo. Justo en la terraza del piso de al lado se encontró a María, una estudiante de 28 años.
—Buenas tardes ¿qué tal está? —le preguntó ella casi por obligación.
—Bueno, hemos estado todos mejor —dijo él sorprendido de que esa joven se molestara en hablarle.
—Sí, es verdad, yo tengo muchas ganas de poder salir tranquilamente a tomar algo con mis amigos.
«La gente joven no tenéis problema, vais a salir de esta, tenéis toda la vida por delante, pero los viejos como yo estamos con la cuenta atrás y cada día que pasa es un día perdido», ahora estaba pensando en voz alta.
Y siguieron hablando. Ernesto le contó a María que vivía solo, nunca llegó a casarse y apenas tenía familia. María le explicó que llevaba preparando oposiciones dos años para ser profesora, que en junio tenía los exámenes pero no sabía si se celebrarían. Él le explicó que había estado viviendo en Alemania durante treinta años, hasta que se jubiló, que era natural de Riaño pero cuando cerraron por el pantano cogió lo que le correspondía y se marchó. Nunca más volvió. Ella le explicó que vivía con su novio, que era camionero y estaban planeando casarse cuando todo esto terminara.
Así pasaban los días. Sobre las cinco de la tarde salían a la terraza disimulando tender la ropa o cualquier otra cosa cuando en realidad lo que buscaban era conversación.
María dejaba el móvil en el salón para no estar pendiente de los miles de WhatsApp que recibía y durante un rato desconectaba de sus preocupaciones de la mano de Ernesto, que al final resultó ser un buen narrador. Poco a poco, como en capítulos diarios, Ernesto desveló la historia de su vida, su infancia en Riaño, su juventud, su marcha al extranjero abandonando todo lo que más quería.
Entre lo que más quería estaba Blanca, el amor de su vida. Cuando hablaba de ella sus ojos se iluminaban, parecía rejuvenecer diez años de golpe. Cuando se marchó al extranjero le escribía cartas todas las semanas, aunque nunca recibió respuesta. También intentó llamarla por teléfono. Pero lo único que pudo averiguar es que su familia ya no vivía en Riaño. María escuchaba embelesada sus historias, transportándola a otra época, en la que, en cierto modo, le hubiera gustado vivir.
El lunes, como todas las tardes, María se asomó a la terraza con un café en la mano dispuesta a viajar en el tiempo. Pero Ernesto no salió. Esperó un rato, incluso le llamó tímidamente. Quizá se hubiera dormido.
Al día siguiente tampoco le vio, ni al siguiente. Preocupada, preguntó a algunos vecinos, pero nadie sabía nada de él. Solo ella lo había echado de menos.
Al fin tuvo que tomar la decisión que temía desde el principio. Llamó al hospital y le confirmaron que, efectivamente, Ernesto estaba ingresado en la UCI por el maldito virus. También le dejaron claro que no podía visitarlo, las normas eran muy claras para todo el mundo.
Desesperada, explicó a todos sus amigos la situación de su vecino, que a estas alturas, para ella ya era mucho más que un vecino. Sus amigos, conmovidos, lo compartieron con otros amigos. Y así fue llegando muy lejos a través de las redes sociales la historia de Ernesto que, por desgracia, no dejaba de ser una historia más de tantas que circulaban esos días en los medios de comunicación e internet.
Mientras tanto él luchaba por su vida. Estaba consciente, pero muy débil. Le trataban muy bien. Las enfermeras enfundadas en sus trajes de supervivencia le sonreían con ternura y le daban constantemente palabras de ánimo. Estaba recibiendo más cariño en pocos días que en los últimos años de su vida.
En esos días comenzaron a llegar cartas anónimas para los enfermos de coronavirus. Ernesto recibía más de una al día. Las enfermeras se las leían emocionadas cuando aún no podía moverse y comprobaban cómo le cambiaba la cara al escuchar lo que le decían. Luego, con el paso de los días, él las cogía en sus manos y las leía en voz baja varias veces. Algunas eran de niños, le parecían muy tiernas, otras de personas que padecían alguna otra enfermedad y le contaban su experiencia y otras simplemente querían dar ánimos.
Un día recibió una carta diferente, iba dirigida a él...
“Querido Ernesto: no sabes cuánto me he alegrado al saber de ti. Han pasado muchos años pero ni un solo día he dejado de pensar en nosotros y todo lo que vivimos. Nunca recibí tus cartas, pensando que me habías olvidado demasiado pronto. Cuando mi padre moría me confesó que las destruyó. Había decidido que era lo mejor para mí y también me confesó su arrepentimiento, que llegaba tarde. Yo ya estaba casada con un buen hombre al que aprendí a querer pero nunca pude amar. Tuvimos tres hijos. Hace unos años enviudé. La vida nos separó cruelmente, pero ahora nos está dando una oportunidad para volver a vernos. No podemos mover el tiempo hacia atrás, pero podemos reconciliarnos con el pasado. Siempre tuya... Blanca.
Ernesto leyó y releyó la carta mil veces. Primero pensó que sería cosa de la fiebre, pero la enfermera de guardia le confirmó que le estaba bajando considerablemente.
Cada día Ernesto iba superando la enfermedad. Recibía más cartas de Blanca. Le recordaba con una memoria prodigiosa los momentos que pasaron juntos de su infancia y juventud. Le pidió que se curara y le propuso que, cuando todo pasara, la esperara en el parque de El Cid a eso de las 12 de cada mañana.
Ernesto, contra todo pronóstico, se recuperó.
Volvió a casa. El mundo seguía confinado. A las cinco de la tarde salió a la terraza interior y allí estaba sonriéndole María con su taza de café. Emocionado, le explicó que había recibido cartas de Blanca y se volverían a ver. María le escuchaba con ojos brillantes y una sonrisa pícara, lo cual le hizo pensar que algo tendría ella que ver.
Pasaron los días y las semanas. María llevaba la compra a Ernesto hasta su puerta, hablaban a las cinco en la terraza interior y aplaudían a las ocho en la exterior. Él empezó a encontrarse mucho mejor. Limpió y ordenó su casa, tiró un montón de basura. Parecía otra persona.
Por fin llegó el momento en que anunciaron el final del confinamiento. La gente salía a las calles con mucha cautela, aún mantenían las distancias entre amigos y conocidos. Tardarían mucho tiempo en acostumbrarse. Poco a poco la ciudad cobraba la normalidad y Ernesto, a eso de las 12, iba cada mañana al parque de El Cid. Pasaron varios días, pero Blanca no aparecía, incluso llegó a pensar que tal vez fuera todo producto de la enfermedad y su imaginación.
Estando sentado una mañana en el banco más cercano al estanque, una mano le tocó el hombro con suavidad. Al girarse no podía creer lo que veía. En un segundo volvió muchos años atrás en el tiempo y allí estaba Blanca, igual que cuando se despidieron. Mantuvo la mirada fija en ella sin decir nada, porque sabía que no podía ser, pero tampoco quería que pasara ese instante mágico.
—Hola, soy Elena, la hija de Blanca. Supongo que tú eres Ernesto.
—Sí —contestó él apenas con un hilo de voz.
—Mi madre no ha podido con el virus —le dijo ella mirándole a los ojos con una inmensa ternura— pero me ha pedido que, cuando ella se fuese, viniera a verte y te entregara su última carta para ti.
Ernesto leyó la carta, lloró, lloró y sonrió. Blanca supo despedirse y en esa despedida le obligó a ser feliz, ya tendrían tiempo de volver a encontrarse tal vez en otra vida.
Se fue a casa y allí estaba María esperándole en la puerta, cómplice de todo.
—Ernesto, ¿sabes una cosa? —dijo ella controlando sus emociones sin apenas éxito—. Me voy a casar y quiero que seas testigo de mi boda, y si algún día tengo hijos quiero que crezcan cerca de ti. Las personas buenas no deben estar solas. ¿Sabes también que en estas fechas Riaño está precioso y este sábado no tengo ningún plan...? Creo que tienes que reconciliarte con el pasado.
Y eso es lo que hizo Ernesto. Se agarró a esa oportunidad que le dio la vida, volvió a visitar su querido pueblo, cultivó su huerto con más ganas que nunca y se aferró a esa nueva familia.
A partir de entonces, solo acumuló buenos recuerdos.

* 'Amor en cuarentena' es un relato publicado dentro de la iniciativa lanzada por la asociación cultural El Pentágrafo e ILEÓN.COM para recoger escritos con temática relacionada con la actual crisis ocasionada por el coronavirus Covid-19.
Raquel de Prado García, de León, es maestra de Educación Primaria, trabajando en el 'CEIP Emilia Menéndez' de La Robla. Así se define “Me gusta mi trabajo, estar con mi familia, pasear y, por supuesto, leer. Lo de escribir es solo una ilusión. Admiro a escritores españoles como Juan Gómez Jurado, Dolores Redondo o Julia Navarro. Para mí un buen libro es el que te engancha, te quita el sueño y no te permite ocuparte de tus obligaciones que, cuando termina, te deja un vacío solo reemplazable por otro buen libro”.
- Aquí puedes enviar tus cuentos de cuarentena